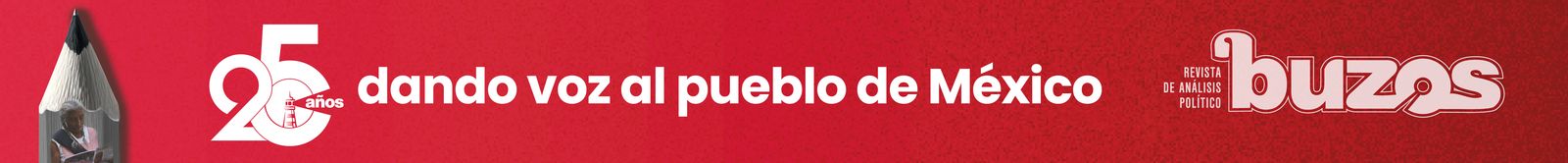Por Marco Aquiáhuatl Rivera
Una de las hazañas principales del sistema capitalista ha sido la consecución de una productividad económica monstruosa, inimaginable en épocas pasadas. Esta creación vertiginosa de mercancías, en cantidad y calidad siempre crecientes, es el resultado de una paradoja fundamental: conforme se agudiza la privatización de los medios de producción, el sistema requiere involucrar necesariamente a millones de personas en todo el mundo como mano de obra. Multitudes se preparan para colaborar y encontrar un sitio en una maquinaria productiva que pertenece, cada vez más, a gigantescos conglomerados controlados por unos pocos. Para integrarse, los trabajadores deben disciplinarse en la lógica productiva del capital: no le interesan como integrantes de una humanidad compartida, sino como estadísticas de producción, piezas intercambiables en un engranaje: un conglomerado de individualidades.

Además, quienes trabajan participan en un proceso de alienación: las mercancías, fruto del trabajo colectivo, se tornan ajenas. Es una producción que atiborra a la sociedad de bienes, pero que circula entre una multitud imposibilitada para gozarlos plenamente. Este deseo permanentemente insatisfecho es el cebo que impulsa a los individuos a competir entre sí, perpetuando el ciclo.
Estas condiciones económicas, impuestas por una lógica orientada a la máxima ganancia, dan como resultado una masa serializada. Es una colectividad de soledades donde los individuos comparten una misma aspiración material pero sin constituir una comunidad auténtica. Aunque viven físicamente en colectividad, no se sienten parte de un «nosotros». Peor aún, cada uno percibe al otro, que es su igual en condición, no como un puente, sino como un obstáculo que hay que sobrepasar en la lucha por el empleo, el consumo o el status.
Para que este individualismo se afiance como una verdad incuestionable, es fundamental la labor del Estado burgués y su aparato ideológico. Su objetivo es persuadirnos de que la avaricia de un puñado minúsculo de ricos es simplemente la expresión máxima, y casi admirable, de este mismo principio individualista. Es crear la ilusión de que el individualismo competitivo es la actitud más lúcida y «natural». Sin embargo, esta construcción ideológica, por sólida que parezca, se desvanece instantáneamente cuando la existencia se estremece hasta sus cimientos.
La catástrofe actúa como un ácido corrosivo que disuelve las pretensiones del “superhombre” capitalista y lo devuelve a su escala real y vulnerable. En ese momento de colapso, resurge con fuerza traumática una contradicción subyacente a toda la vida humana: nuestro antagonismo y, a la vez, nuestra absoluta dependencia de la naturaleza. La muerte deja de ser una abstracción lejana y se convierte en una posibilidad inminente y colectiva.
Para quienes viven el desastre en primera persona, la solidaridad deja de ser una opción moral para convertirse en una necesidad. Quien observa desde fuera y se solidariza, lo hace porque se reconoce en el otro; intuye que bien podría ser él quien estuviera bajo los escombros, y le aterra la idea de quedar abandonado. El «otro» deja de ser percibido como un obstáculo y se revela en su dimensión esencial: es la condición de posibilidad de mi propia supervivencia y de mi acción. Así recuperamos una verdad estructural que el capitalismo oculta: no somos individuos-atómicos relacionados opcionalmente; somos seres-relacionales cuya existencia concreta está siempre mediada por los demás.
El inconveniente, no obstante, es que esta sorprendente y conmovedora solidaridad (o más exactamente, este desgarro del velo del individualismo) suele ser fugaz. El sistema posee mecanismos de resiliencia perversos. Rápidamente, el discurso del capital y sus representantes políticos se adueñan de la narrativa de una solidaridad despolitizada y abstracta. Celebran una «unidad nacional» etérea con el fin de esconder la contundente fuerza material de la unión de la clase trabajadora, la verdadera sostenedora de la sociedad en momentos de crisis y normalidad. Esta clase da incluso lo que no le sobra, salva y reconstruye lo ajeno sin importar si tiene o no tiempo para sí misma.
Precisamente por ello, esta experiencia no solo demuestra a los incrédulos que una sociedad edificada sobre la base de la solidaridad, y no de la competencia, es posible; es una demostración práctica y tangible. Una fuerza que desenmascara simultáneamente la ineptitud e intereses de un gobierno al servicio de los más ricos. La tarea de la vanguardia consciente es realizar ingentes y permanentes esfuerzos por explicar una verdad simple pero revolucionaria: la sociedad capitalista nos necesita individualistas y serializados, pero es plausible y necesario construir una sociedad donde lo común y el bienestar para todos sea la base estructural, y no un acto de caridad eventual en medio de la ruina.